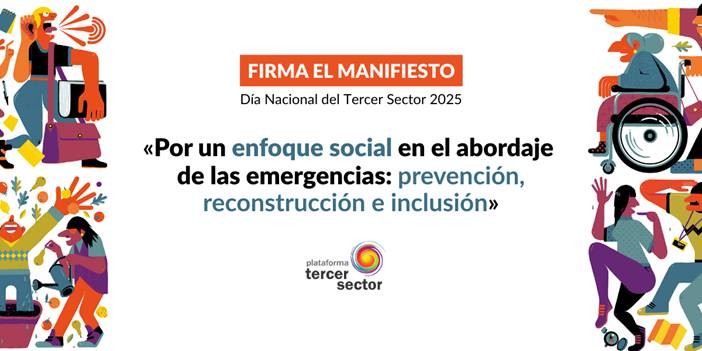El valor del Tercer Sector ante las emergencias: cuando la sociedad civil sostiene lo esencial

No se puede hablar de protección civil sin hablar de inclusión social, ni de sostenibilidad sin justicia social. Las emergencias, sean naturales o tecnológicas, revelan quiénes somos cuando todo falla. Y lo que vemos, en demasiadas ocasiones, es una disociación preocupante entre lo que se promete y lo que se sostiene en el territorio.
José Antonio Romero Manzanares
Presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha
Cada 9 de octubre, la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha se suma al Día Nacional del Tercer Sector de Acción Social, una jornada que este año pone el acento en un eje tan actual como imprescindible: la dimensión social de las emergencias. Y no es casual. Vivimos un tiempo en el que crisis, catástrofes naturales, fenómenos climáticos extremos o fallos globales, como los que podría ocasionar un apagón tecnológico o energético, han dejado al descubierto dos verdades incómodas: la fragilidad de nuestra organización social y la lentitud de una política que, con frecuencia, llega tarde o mira hacia otro lado.
En medio de esa tormenta, el Tercer Sector se convierte en ancla y brújula. Frente a la búsqueda de culpables o los discursos partidistas que tienden a dividir, las entidades sociales, el voluntariado y las redes comunitarias trabajan desde lo local para atender lo urgente, reconstruir los vínculos rotos y ofrecer una respuesta humana allí donde la administración se bloquea. Las emergencias no solo son incendios, inundaciones o pandemias: es también la soledad no deseada, la exclusión digital o la dependencia sin apoyos. Y en todas ellas, el Tercer Sector responde.
Durante los últimos años, Castilla-La Mancha ha conocido de cerca desastres naturales que han puesto a prueba tanto la capacidad de reacción institucional como la solidaridad ciudadana. En esas horas críticas, quienes primero llegan no son los despachos ni las ruedas de prensa, sino los equipos de emergencias, las asociaciones redes vecinales, las entidades del tercer sector, las redes de voluntariado y los equipos de intervención social que no entienden de descanso. Son piezas imprescindibles del tejido comunitario que, cada vez más, sostienen lo que los presupuestos públicos y el mercado dejan en los márgenes.
Por eso, este Día Nacional del Tercer Sector no debería convertirse en una celebración rutinaria ni en un acto simbólico. Es un recordatorio político y ético de que las emergencias muestran el verdadero rostro de una sociedad. En cada incendio forestal mal gestionado, en cada familia aislada tras un corte eléctrico, en cada barrio donde los servicios básicos colapsan, encontramos no solo una tragedia natural o técnica, sino un síntoma social profundo: la falta de planificación, la desigualdad y la desconexión entre las instituciones y la ciudadanía.
No se trata de buscar culpables, sino de asumir responsabilidades. Y ahí radica el contraste que debería incomodarnos como sociedad. Mientras la acción política se enreda en señalar fallos ajenos, el Tercer Sector se organiza, escucha y actúa. Mientras los debates institucionales se pierden en tecnicismos o en reproches entre administraciones, los equipos sociales se desplazan a los pueblos afectados, coordinan recursos, distribuyen alimentos u ofrecen acompañamiento emocional a quienes lo han perdido todo. Esa diferencia entre el discurso y la acción marca la frontera entre la propaganda y el compromiso.
En esta conmemoración, no podemos sino reivindicar el reconocimiento público, económico y político de un sector que ya no es complementario, sino esencial. Hablar de emergencias es hablar de vulnerabilidad, y nadie conoce mejor la vulnerabilidad que las entidades que la acompañan día a día. La sociedad civil organizada se ha convertido en un actor estratégico de la resiliencia colectiva. No solo ayuda a recomponer lo que se rompe, sino que previene, educa y prepara a la comunidad para resistir futuras crisis.
Para fortalecer esa capacidad, necesitamos políticas que confíen en el Tercer Sector y no que lo utilicen únicamente como recurso paliativo. La gestión comunitaria de las emergencias requiere mesas de coordinación reales, financiación estable y presencia en la planificación pública. No se puede hablar de protección civil sin hablar de inclusión social, ni de sostenibilidad sin justicia social. Las emergencias, sean naturales o tecnológicas, revelan quiénes somos cuando todo falla. Y lo que vemos, en demasiadas ocasiones, es una disociación preocupante entre lo que se promete y lo que se sostiene en el territorio.
El reto que enfrentamos no es solo meteorológico o energético, sino humano. La emergencia no termina cuando se apaga el fuego o vuelve la luz: continúa en la vida de quienes se han perdido, entre la burocracia que retrasa ayudas o el silencio de quienes no tienen voz mediática. Por eso, el Tercer Sector no actúa solo en el momento crítico, sino en el largo y silencioso proceso de reconstrucción. Esa es la dimensión social de la que hoy hablamos, y esa es la que debe guiar las políticas públicas de los próximos años.